Fue alrededor de los fogones camperos de Entre Ríos, donde oí por vez primera los fragmentos del poema simbólico –de que forma parte mínima esta leyenda sencilla— destinado a perpetuar por la tradición oral el conocimiento que los hombres adquirirían de la vida y costumbres de los animales, ya en las cuchillas enhiestas en que el sol fecundante reverbera, como en las cuestas alegres donde verdean los pastizales tutelares y negrean los montes rumorosos o en los juncales movedizos que tienden su manto pintarrajeado sobre las aguas dormidas de los arroyos y de las lagunas.
Cuando el hombre no reinaba todavía sobre todos los animales que pueblan la tierra, era el avestruz el rey de ésta, pues con su velocidad y su oído fino escapaba de las acechanzas del tigre –su único rival, que le aguardaba oculto entre los pastizales hirsutos—, dominándole con su vuelo poderoso, que le permitía penetrar el monte enmarañado e ir a sorprender sus crías –arrebatándolas al celo de la madre— para elevarlas en los aires y estrellarlas sobre los raros pedregales del llano o de las abras medrosas.
El avestruz volaba entonces como un gavilán y nadaba como un pez: perdió estas facultades cuando, orgulloso de su dominio en los aires, en la tierra y en las aguas, quiso llegar hasta las nubes para verlas por detrás. Un rayo le quemó las alas y con ello le quitó no sólo el dominio de los aires, sino también el de las aguas, pues apenas le quedó la propiedad de nadar en línea recta –recurso extremo en caso de persecución excepcional— sin poder manejarse a voluntad.
En cada región tenía un rival temible; en la tierra el tigre, en el agua el sapo y en los aires el águila negra, habitadora silenciosa de la copa de los molles y coronillos. El sapo –que en el poema personifica la astucia— era el más grande calavera de la región, y como cantor, guitarrero y divertido, su fama era tan universal como su suerte en lideres amorosas.
Ya no eran sólo las ranas y renacuajos su prole conocida, sino que, sorprendiendo una siesta a la vieja del agua, libando las flores de un camalote, engendró en ella el bagre negro, que habita entre los charcos y lagunas, ufano de su origen; en una tararira, que jugueteaba entre un juncal naciente, tuvo al moncholo inquieto y en la anguila, que vive en el cauce de los riachos sin corriente, la raya venenosa y agresiva.
Una noche sorprendió dormida una víbora de la cruz junto a un cañaveral donde acostumbraba ocultar su ponzoña para bañarse y dio vida al escuerzo repugnante y en otras víboras inofensivas engendró el lagarto y la lagartija, y en la de dos cabezas el camaleón de veneno letal. Sus amores y sus riñas son hermanos y maridos ofendidos, forman en el poema un largo capítulo interesante, y cuando el avestruz conoció las perturbaciones que en el agua y en la tierra introducía su conducta desordenada, le declaró franca guerra de exterminio.
Apercibido el sapo de la merma que sufría su prole, buscó al avestruz y lo retó a duelo, mereciendo de éste una sonrisa de desprecio que le alcanzó el alma, si acaso la tenía. ––¿No quiere pelear?… ¡Pues le corro una carrera, entonces! Nueva sonrisa del avestruz le valió esta petulancia. No obstante, tanto insistió y tanta propaganda hizo contra el rey de la tierra, que éste, como por ironía, le aceptó su desafío.
Correrían, en el primer día de la próxima primavera, un tiro de una legua en cierta llanura donde el avestruz acostumbraba ejercitarse de continuo; en la raya se pondría un mortero, en cuya parte hueca se sentaría el ganador, bien que esto último no fuera condición obligatoria para el sapo, y como precio, arreglaron que si el avestruz triunfaba, el sapo sería su esclavo y le salvaría sus nidadas del latrocinio de los ratones que las perseguían, y si el sapo era el ganador, el avestruz no mataría ni comería jamás a ningún ser que llevara su sangre, pudiendo, no obstante, matar a cualquiera de los que admitieran sus requiebros y amoríos.
El sapo, llegando el día y lugar de la cita, fue a los pajonales, reunió un centenar de los suyos y dándoles sus instrucciones secretas, salió con ellos, ocultamente, algunas noches antes del día fijado para la carrera que iba a decidir de su porvenir y del de su raza.
Llegó éste, hermoso y alegre como son en Entre Ríos los días primaverales, sorprendiendo ya en el punto de partida al sapo–—ventrudo y pesado—que parecía, contra su natural, ansioso y anhelante, contrastando con su esbelto rival, que con aire zumbón gambeteaba sobre el llano, luciendo la agilidad de sus músculos y la sutileza de su espíritu, inagotable para suministrarle formas de engaño con que burlar la expectativa de sus perseguidores o adversarios.
Dada la señal de los rayeros—el peludo, símbolo de la justicia, por lo lento, probablemente, y la tortuga, personificación de la perspicacia y la reflexión—estaban en su puesto así como el mortero que serviría de asiento al ganador, se largó la carrera, constatando el avestruz, con sorpresa creciente, que por más que aceleraba su marcha, siempre saltaba adelante suyo y a poca distancia, su ventrudo adversario.
Cuando llegó el mortero y se dejó caer pesadamente en el hueco que le serviría de asiento y a cuya forma se adaptaba admirablemente su cuerpo, oyó que el sapo le gritaba desde el fondo: ––¡Cuidado, amigo… mire que hay gente! Con pesar reconoció el avestruz petulante su increíble derrota y nunca sospechó que su adversario le había ganado con más ingenio que celeridad, pues había escalonado a lo largo del camino muchos de sus congéneres, que tenían por misión saltar delante del ágil adversario, a medida que éste avanzara, ocultando dentro del mortero a su hermano, que más que sapo alguno se le parecía y que era habilísimo en parlamentos y discusiones.
El avestruz vencido juró respetar la prole de su vencedor y hacerla respetar a los suyos, y éste a su vez, por caballerosidad, ya que el contrato no le obligaba, prometió al avestruz cuidar sus nidadas, que el ratón –por otra parte su enemigo personal por cuestión de mujeres—perseguía encarnizado.
Desde entonces el avestruz no mata ni come sapos ni alimaña alguna que con éste tenga parentesco, ya sea legal o ilegal, y el sapo se hizo el guardián de las nidadas de aquél, y por esto y no por glotonería ni por amor a las moscas—que atraídas por el huevo que con el fin de reunirlas, para alimento de los polluelos nacientes, reserva sin empollar el avestruz clueco––, como algunos maliciosos suponen, fue que el sapo tomó sobre sí la odiosa comisión que ha cumplido tan fielmente.
Este odio tradicional, del cual el hombre se apoderó más tarde por la indiscreción de una araña charlatana, es el que ha servido al agricultor para defender sus trojes de la voracidad del astuto roedor: local donde se encierran sapos queda libre de ratones aun cuando contenga montañas de maíz fragante y tentador.
Fray Mocho







































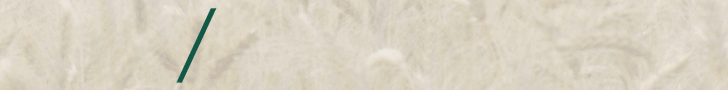













Comentar